Sospecho que Morir en California será uno de esos libros que merecerán una crítica cuando lo lea entero —ahora sólo estoy picoteando en él—.
Para empezar, la historia resulta interesante (copio directamente de la página de Sajalín Editores): «David Hook, granjero de Illinois orgulloso de las tierras y del ganado que posee, sufrió un duro golpe cuando su mujer falleció en un accidente de coche siete años atrás. Ahora, frente al ataúd de su primogénito de dieciocho años, Hook tiene el corazón y los ojos secos. Christopher Hook murió lejos de casa, en California, y la policía afirma que se suicidó. David está seguro de que su hijo no se quitó la vida, y para demostrarlo y averiguar la verdad de lo ocurrido viaja a Santa Bárbara. Allí conocerá a las dos testigos de la muerte de su hijo: La atractiva y autodestructiva Liz Madera, y la señora Rubin. La primera mantiene una relación con el aspirante a congresista Jack Douglas, y la segunda trabaja para él. Furioso y ávido de venganza, Hook se convertirá en su peor pesadilla y los acosará sin tregua para limpiar el nombre de su hijo.
Publicada por primera vez en 1973, Morir en California deja al descubierto la corrupción y la degradación que se escondían tras el glamour y la opulencia de la Costa Oeste en los años setenta».
Apenas he encontrado información en español sobre Newton Thornburg
,en Wikipedia apenas hay un par de líneas sobre él, por eso he recurrido de nuevo a la información que nos ofrece su editor.
Y, por último, he seleccionado dos párrafos que me han llamado la atención:
De modo que, a la práctica, aquel día estaba enterrando a su hijo en una tierra que lindaba con la suya y que también llevaba su nombre. Y sin embargo, mirándola ahora, mirando aquella nieve arenosa que azotaba bajo el ataúd y caía en el hoyo oscuro que se abría a sus pies, se sentía como si estuviese colocando a su hijos, no en una tierra conocida, sino en un suelo extraño, casi lunar. Tenía el brazo sobre los hombros de los dos hijos que le quedaban: Bobby, de dieciséis años, en el lado más alejado, y Jennifer, un año más joven, entre ellos dos; agarrados el uno al otro, temblando y llorando en su abrazo desesperado. Él no lloraba, no podía hacerlo. Sabía que si se permitía ese lujo siquiera por un momento, acabaría tirándose sobre el ataúd como una pobre campesina sollozante, y que harían falta hombres, harían falta granjeros como él, para conseguir que lo soltara. Así que se aferraba a lo único que le quedaba en el mundo, sus dos hijos y su rabia: porque todavía quedaba eso, por supuesto, y se había convertido en su columna vertebral, en su sangre y su aliento, en su mañana, y en el día siguiente, y en el día que vendría después. Mientras lo conservara, ese tesoro de su rabia, podría seguir adelante.
(…)
Se adentraron en la isla de árboles y se detuvieron frente a la casa. Había ya unos cuantos coches aparcados junto al camino, los que habían transportado a las señoras del grupo de catequesis femenina de la Iglesia Bautista Bethel, amigas de su tía Marian que habían venido a «ayudar a la familia», lo que consistía en servir a los asistentes todos los pasteles, guisos, bocadillos y ensaldas que las señoras habían traído consigo. A Hook no le era indiferente su esfuerzo. Y tampoco le molestaba que algunas de las mujeres estuviesen de un humor casi festivo, que para ellas todos los actos de la iglesia viniesen a ser lo mismo, una reunión social, una oportunidad para divertirse y chismorrear. Lo aceptaba, no esperaba que la humanidad suspendiera su ordinariez ni siquiera por ese día. Pero necesitaba estar solo desesperadamente, solo él y los chicos, o , a poder ser, él y nadie más, si es que Bobby y Jennifer sentían algo parecido, si es que ansiaban intimidad como Hook, que quería apartar su sufrimiento de las miradas de los demás.

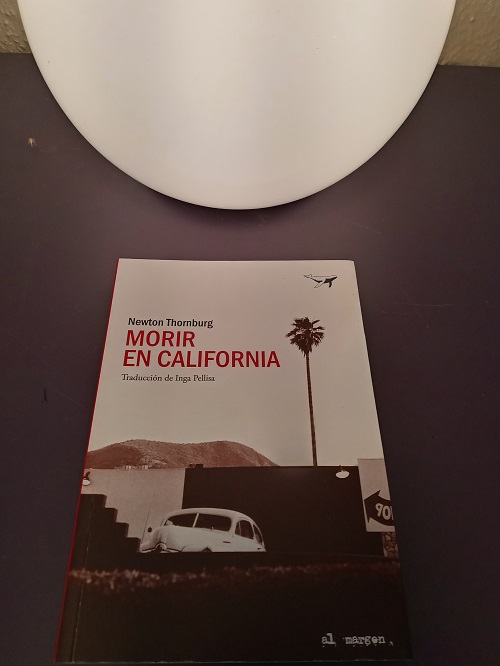
Comentarios recientes